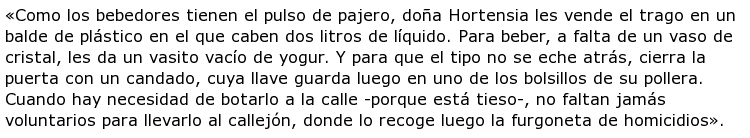Relato Corto La Loca Esperanza de Victor Hugo Viscarra El Bukowski Boliviano
Víctor Hugo Viscarra (La Paz, Bolivia, 1958–2006) es uno de esos autores malditos y marginales que, paradójicamente, acaba haciéndose famoso en gran parte favorecido por esa maldición y marginalidad. Famoso, al menos en su país, si bien en otras geografías (como España, sin ir más lejos) sigue siendo casi un completo desconocido exceptuando a esos ávidos lectores que se afanan en encontrar nuevas joyas literarias con las que nutrir sus bibliotecas de realismo sucio.
Y de eso, de miserias, sabía mucho Víctor Hugo Viscarra. Alcohólico, defenestrado por su madre, ciudadano de las calles más peligrosas de La Paz desde que era muy niño, su vida fue un sórdido deambular entre compañeros de fatigas (vagabundos, delincuentes, alcohólicos, drogadictos, prostitutas…) que no contaban para nadie, si bien acabaron encontrando su espacio, como seres de papel, en los libros desgarradores de Viscarra: «Coba: lenguaje secreto del hampa boliviano» (1981), «Relatos de Victor Hugo» (1996) o el más conocido de todos: Borracho estaba pero me acuerdo. Memorias de Victor Hugo» (2002).
Víctor Hugo Viscarra, «el Bukowski boliviano” (por muchas diferencias que encontremos entre el autor de Los Ángeles y el paceño), el escritor que vivió en la indigencia prácticamente toda su vida y que encontró cierto amparo en la escritura, murió de cirrosis el 24 de mayo de 2006, en su ciudad natal, La Paz, escenario principal de sus sórdidas narraciones.
A modo de ilustración de su obra, os dejo uno de sus cuentos: “La loca esperanza”, que narra el desnortado proceder de una mujer de la calle.
Relato Corto de Victor Hugo Viscarra: La Loca Esperanza
La noticia era escueta y por eso estaba relegada a uno de los rincones más perdidos del periódico. Decía que en las inmediaciones del bosquecillo de Pura Pura, días atrás, los de la policía habían recogido el cadáver de una mujer que había sido descuartizada brutalmente por desconocidos quienes actuaron con tal saña que la cabeza fue arrojada a cincuenta metros del resto del cuerpo. Muchas conjeturas nacieron en mi mente, las cuales deseché al instante, y pasé a leer otras noticias que llamaron mi atención.
Muchos días después alguien me avisó que el cadáver descuartizado había pertenecido a la famosa Loca Esperanza, quien, desde sus años mozos, era una especie de torturadora permanente para quienes se aventuraban a salir a pasear con sus enamoradas. Con la mirada extraviada, solía perseguir a las parejas para increpar al varón el cumplimiento de supuestas pensiones atrasadas, que no habían sido canceladas para la alimentación de los críos que ella decía haber parido.
—¿Ya no te acuerdas de lo que cada noche venías a mi cuarto a encamarte conmigo? —gritaba ella toda desaforada a la víctima que elegía—. Desde que ha nacido tu hijo vos no te has acordado de darme plata para la leche, y como la guagua mama harto, ya se me ha secado la leche de mis tetas y todo el rato está llorando de hambre, y vos, tranquilo te estás paseando con esta imilla, mientras yo tengo que estar pidiendo limosna para alimentar a tu hijo…
La Loca Esperanza tendría unos treinta años de edad. A pesar de que siempre vestía ropas sucias y pasadas de moda, por entremedio de sus harapos se podía adivinar que la naturaleza había sido pródiga con ella, motivo por el cual la mayoría de los artilleros de la ciudad la buscaban por las noches para encontrar entre sus carnes el calor femenino que tanta falta les hacía.

Sus pelos, eternamente hirsutos y despeinados, sumados a las lagañas que se enseñoreaban alrededor de sus ojos, le daban cierto aspecto macabro; y como los dientes centrales de su mandíbula superior estaban desarrollados en exceso, cada vez que ella reía, titilantes chorros de baba fluían de su boca mojándole la barbilla y el pecho. Su caminar era tan peculiar que el sólo oír el taconeo de sus zapatos apelmazados de barro, traía a la memoria el recuerdo de sus travesuras y hacía que los adolescentes ocultasen a sus novias para evitar el escándalo.
Al no haberse presentado ningún familiar a reclamar justicia para su difunta, el cuerpo fue llevado directamente a la morgue. Lo botaron en un rincón, esperando que apareciera algún estudiante de medicina que por un precio económico comprara la parte que necesitaba para profundizar en sus estudios. Nunca más se supo qué pasó con lo que quedó del cuerpo de la mujer que hacía temblar a más de un enamorado en ciernes, y hasta los artilleritos que solían buscarla para compartir algo más profundo que sus soledades, tuvieron que olvidarla, puesto que aparecieron otras mujeres que sin tener el cuerpo de Esperanza, por lo menos no eran dementes y alocadas.
Lo primero que recuerdo de ella, es aquella noche en que al volver de mi casa pasé por detrás del mercado Antofagasta, temeroso por lo avanzado de la hora y maldiciendo en mis adentros el atraso que me obligaba a inventar una excusa aceptable para evitar las reprimendas de mi madre.
Sería las diez de la noche y a pesar de que había luz de luna, no había noctámbulos por las calles. Pensé que era por causa del frío, pero, al salir de entre medio de los puestos de venta del mercado, sentí unos ruidos extraños, como si entre varias personas se estuviesen disputando algo. Miré por los alrededores y tras escrutar entre los escondrijos del mercado, a pocos metros del lugar en que me encontraba, vi una masa de cuerpos humanos. Instintivamente me oculté cerca de ellos y poco a poco reconocí a la Loca Esperanza, echada de espaldas en el suelo, con las piernas desnudas elevadas hacia las estrellas, soportando las embestidas del hombre que cabalgaba furiosamente sobre su vientre. Ella, ajena a todo, comía con avidez algo semejante a un sandwich.
Las nalgas desnudas del artillero parecían mostrar su protesta a los cielos infinitos por el olvido premeditado al que había sido condenado, sus movimientos eran tan furiosos y salvajes, que los demás, que esperaban su turno, o que se solazaban con el espectáculo, lanzaban gritillos solapados, al tiempo que se frotaban las manos nerviosamente.
Luego el hombre desfallecido cayó sobre ella, quien, ajena a todo, seguía comiendo lo que tenía en la mano. Se separó de ella y tras limpiarse su miembro con cualquier cosa, se subió los pantalones al tiempo que otro de los presentes dejaba caer los suyos y se abalanzaba sobre la mujer.
No sé cuánto tiempo estuve allí pero cuando salí de mi escondite y empecé a caminar como si no hubiese visto nada, fui reconocido por uno de ellos, quien estuvo a punto de arrojarme con una piedra por metiche.
Muchos años después, cuando hacía mis primeras armas en las farras amistosas, un compañero de curso que para el colmo de los males vivía en mi zona, atenido a los tragos que se había tomado me confesó que de adolescente había deseado muchísimas veces ir hasta el basural cercano a lo que hoy es el puente de la autopista a buscar a la Loca Esperanza para regalarle algunos pesos, o un poco de la comida que en su casa reservaban para alimento de su perro y pedirle que por favor le hiciese la gauchada de abrir sus piernas para depositar en el interior de su vientre las ansias irrefrenables que su juventud le despertaban.
Esperanza era también famosa porque no pasaba un solo año en que no estuviese embarazada, motivo que era explotado por ella para sacar dinero a los incautos que tenían la mala suerte de pasar delante. Mi madre solía decir que Esperanza tuvo hijos desde que comprendió, en su locura, que para tenerlos sólo bastaba abrir las piernas y descuidarse. ¿Acaso fue por eso que muchos de los menores que conocí en el patronato de menores tenían mucho de parecido con esta mujer?
Hay gente que se escandaliza al ver a una jovencita que camina por las calles vistiendo una mini-mini-falda, pero, para los vecinos de mi barrio (con excepción de las beatas que nunca faltan), no era escandaloso el verla durmiendo su siesta o su cansancio mal alimentado, tirada en posición grotesca en una de las aceras, tostando la piel de sus posaderas desnudas con los rayos del sol que caían generosos. (Cierta tarde, era tan profundo el sueño de la Loca Esperanza, que entre los muchachos surgió la apuesta para ver quién era el que le hacía la broma más pesada. El dinero que se juntó para el ganador, se lo llevó mi amigo y tocayo, quien acercándose despacio hasta ella, le colocó en su entrepierna un enorme cartucho de papel, mientras la loca seguía durmiendo).
Pienso que a veces la vida se divierte con aquellos que han nacido estigmatizados con una tara mental y que por lo tanto no pueden defenderse. Y antes que verla a Esperanza como a un objeto de burla o como una especie de castigo moral ante mis travesuras, con el transcurso del tiempo creo que traté de entender parte de su desvarío. Porque dentro de él, hallaba el oasis que sus locuras necesitaban, y que si era generosa con sus anónimos amantes, acaso lo hacía para paliar la necesidad de cariño que los llamados “normales” le negaban obstinadamente, tanto que, si para los otros el hecho de copular era sublime y emocionante, para ella no era tan importante como los mendrugos de pan que le daban a cambio de abrirse de la cintura para abajo mientras sus dientes masticaban cualquier cosa que pudiera llenarle el estómago.
Sí, la noticia fue escueta sobre el hallazgo del cadáver descuartizado de la mujer que escandalizaba a las comadres y encandilaba a los necesitados de placer; y esta noche tengo ganas de tomarme unos tragos para brindar por el eterno descanso de la que fue la Loca Esperanza; mientras que mi compañera, que no entiende para nada mis pensamientos hechos palabras, me mira bobaliconamente mientras sonríe y de su boca fluye una especie de baba, y sus dientes brillan a la luz de mis recuerdos…
Víctor Hugo Viscarra.
(La Paz, 1958 – 2006). Autor de Alcoholatum & otros drinks (2000) Borracho estaba pero me acuerdo (2002, autobiografía), y Ch’aquí fulero (2007).
Soy un pobre muerto de hambre.
Entonces ¿Qué más realidad que esa para escribir?
Victor Hugo Viscarra
Y a todo esto, cuando uno se va para no retornar, ¿por qué siempre tiene que dejar constancia de sus bienes? ¿Será para apantallar a los demás demostrando lo que uno tiene y los otros no? ¿Acaso es un formulismo que hay que llenar para acceder al Purgatorio?
Recuerdo los casos de aquellos carnales míos que, viviendo en paupérrimas condiciones y privándose aún de lo necesario, una vez difuntos hicieron conocer a los moros y a los que no lo son, que eran poseedores de ingentes fortunas que fueron aprovechadas por las primeras aves de rapiña que llegaron hasta esos botines.
Demás estaría el agregar que ellos fueron enterrados en fosas comunes y hoy tan sólo viven en el estómago de los gusanos que los devoraron, aunque ellos fueron más huesos que carne por las innumerables dietas forzadas a las que voluntariamente se sometían.
Hace mucho tiempo –según cuentan las crónicas– un avaro de esos, consciente del peligro que corría su fortuna ante la proximidad de su deceso, recibió el consejo de que, antes de morir, se la comiese o se la bebiese. Y él, ni cojo ni manco, hizo caso y, claro está, murió porque los billetes ingeridos le causaron tal congestión estomacal que su agonía, dicen, fue terrible.
Es por eso que, cuando aún me quedan fuerzas para redactar la repartija de mis bienes, los entregaré de acuerdo a las necesidades de mis herederos y las posibilidades mías. Empecemos.
Todos mis libros, absolutamente todos, los dono a la Biblioteca de Alejandría, puesto como los he perdido irremediablemente, presumo que a ese lugar han ido a parar.
Aquellos libros que presté y no me los devolvieron, ¡ojalá! les sirva de mucho a los que, sufriendo de amnesia, no recordaron que dichos textos tuvieron un dueño original y si en un principio me sirvieron como guías y educadores, tengo la remota esperanza de que a ellos, a esos ex amigos, los saque del estado de analfabetismo ancestral en el que yacen.
Los textos que me fueron robados, ignoro a qué manos han ido a parar, quedan en calidad de perdidos, porque, ya que no pude hacer nada para retenerlos, menos puedo hacer para recuperarlos.
Mis pensamientos los cedo a la humanidad entera, no para que los aprovechen sino para que aprendan cómo en el más completo estado de abandono, un ser humano puede cultivarse y educarse sin pasar por institutos, universidades, simposios, congresos, postgrados, maestrías y demás tucuymas.
Todas mis deudas se las dejo generosamente a mis acreedores, porque sabiendo que yo vine al mundo sin traer nada ¿cómo voy a tener algo para pagar deudas a otarios y prestamistas? Ya lo decía mi ex amigo Ojo de Vidrio: "El deber es de caballeros y el cobrar es de cholos".
Además, ¿por qué tendría que pagar algo si no recuerdo haber recibido préstamo alguno? Lo que sí sé es que cada obrero es digno de su salario. Por lo tanto, lo único que hice fue cobrarme las lecciones que les di, pues, desasnándolos, los culturicé un poco (digo "un poco", porque tampoco puedo hacer milagros volviéndolos genios en dos patadas y un t’ajlle) y ese tipo de vocación de servicio no tiene precio conocido.
Las pocas ropas que poseo son sólo para mí, porque si las cedo a alguien, ¿con qué voy a cubrir mis desnudeces? Tuve mucha ropa y gran parte la he obsequiado. Otras las presté y no me las han devuelto. Las más fueron "nacionalizadas" apenas yo abandonaba aquellos refugios espontáneos donde, en las noches y en los días, iba a reposar mi cansancio. Si bien en muchas oportunidades yo me jactaba de poseer buenas colecciones de prendas de vestir, también existen fechas como la presente, cuando las madrugadas me sorprenden vistiendo tan sólo una muda de ropa.
Por eso es que determino que mis pobres harapos los dejen conmigo. Que no se los lleven, que me permitan conservarlos. Aunque, claro está, si a alguna persona les son de utilidad todavía, se las entreguen, que yo, solidario como el viento que sopla por igual a los mortales, animales y minerales, creeré haber encontrado en ese viento generoso, el abrigo que cubra mis partes púberes y caliente mis anquilosadas extremidades.
A los que se jactaban y se jactan todavía de ser mis enemigos, les dejo mi perdón, con la certeza de que jamás tomé en cuenta sus malevolencias. Siempre supe que es mejor no vivir amargado colocando una venda de indiferencia a los ultrajes recibidos, perdonar agravios e injurias para reconciliarse con Dios y con el diablo y, por ende, con la propia naturaleza.
Mi pobre corazón, hecho pomada desde los tiempos en que éramos ingenuos y cándidos y con el que recorrimos los caminos de la frustración y el desengaño, lo dejo a todas aquellas personitas que se divirtieron hasta el cansancio con sus artimañas y juegos sentimentales. A esas personitas que supieron poner en práctica sus ardides y mañas femeninas, lastimando a su gusto mis pálidos estertores personales, para dejarme llorando mi desconsuelo en cantinas y chicherías, donde estúpidamente yo moría ahogado en ingentes cantidades de licor, resucitando en medio de mi tragedia y volviendo a morir, mientras ellas, felices y contentas.
Sólo a ellas les pertenecen los guiñapos de mi devaluado corazón, los restos que quedaron de mi compañero de caminos y amaneceres. Si ellas, que fueron, son y serán siempre para mí las criaturas más bellas que poblaron la tierra, desean guardar leve memoria del único ser que las ha adorado como a diosas, desde donde yo esté, siempre irá para ellas una oración de agradecimiento porque, con sus besos, sus mimos y sus desdenes, sus burlas y sus palabras melodiosas, lograron darme el aliento y fuerzas necesarias para que yo persista en se camino pedregoso de pretender ser amado, sin reconocer que amar era algo que yo nunca había aprendido.
Víctor Hugo Viscarra
La Paz, Bolivia
* Extraído de "Alcoholatum y otros drinks" de Víctor Hugo Viscarra, quien falleció a causa de una cirrosis avanzada la semana pasada a los 49 años. A diferencia de muchos "escritores del submundo urbano", Viscarra contó lo que vivió a través de sus libros: "Coba. Lenguaje secreto del hampa boliviano" (1981), "Relatos de Víctor Hugo" ((1996), "Alcoholatum y otros drinks" (2001), "Borracho estaba pero me acuerdo" (2003) y "Avisos necrológicos" (2005).